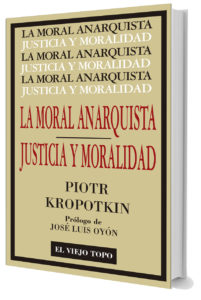Me ha parecido de interés para abrir la discusión plantear aquí dos temas que habitualmente suelen ser objeto de discursos separados.
El primero es: la tensión, que siempre ha existido, y sigue existiendo, entre valores morales de la persona, como la amistad, la benevolencia, la piedad o la misericordia, y el valor ético-político de la justicia como equidad.
El segundo es: la tensión, característica ya del mundo moderno, entre la organización de la justicia o sistema judicial (el poder judicial), de un lado, y el poder político de otro en una sociedad democrática.
¿Tienen salida estos dos tipos de tensiones en nuestras sociedades? Y si la tienen, por dónde, por qué camino. ¿Hay interrelación entre la forma posible de corregir la tensión del primer tipo y la forma posible de corregir la tensión del segundo
tipo?
1. Hay, como saben, varias acepciones del término “justicia”. Se supone que de las varias acepciones del término “justicia” la que nos trae aquí, la que nos motiva mayormente, es sobre todo la jurídico-política: o sea, la que ha dado origen a la controversia acerca del tipo de organización de que dispone (o puede disponer) el Estado para reprimir y castigar los delitos y dirimir las diferencias entre los ciudadanos de acuerdo con la ley y el derecho.
Es difícil, sin embargo, prescindir, al menos en el análisis, de otras acepciones de justicia vigentes en el lenguaje corriente. En particular es difícil prescindir de la acepción ética de la justicia. Pues, antes o después, toda discusión acerca del funcionamiento concreto del sistema judicial en un país determinado suele entrar (o por lo menos bordear) en el tema de las normas y de los supuestos morales.
Todavía ahora aparece recurrentemente en nuestras sociedades la idea, griega, de que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al que pertenece; de modo que se define la justicia por la negativa, como restauración o restablecimiento de un orden que se intuye natural, originario, o bien como corrección o castigo de la desmesura, de la hybris (nosotros ahora decimos casi siempre: del “desequilibrio psíquico” o de la “enajenación mental transitoria”, pero ¿no era la hybris precisamente eso: “enajenación mental, más o menos transitoria, del animal racional
entendido como zoon politikon?).
Esta noción originariamente griega de la justicia en tanto que corrección de la hybris está directamente emparentada con lo que llamamos justicia “conmutativa”, que es, precisamente, correctiva o rectificatoria en la medida en que regula las relaciones tanto voluntarias como involuntarias de unos ciudadanos con otros. Es interesante a este respecto hacer observar que el pensamiento griego puso siempre en comunicación directa la justicia, en tanto que virtud muy principal, con la felicidad.
Más aún: ser justo es para este universo mental algo así como una condición sine qua non para ser feliz, para que la persona pueda ser feliz; y una sociedad en la que rige la vida buena es sustancialmente aquella en la cual, por encima de otras cosas, reina la justicia.
Todavía hoy el lenguaje popular suele identificar el ser justo con el equilibrio de la persona en el juicio y en el trato de los otros; de modo que en el plano personal o individual justicia fue y sigue siendo, sobre todo, equilibrio en el juicio moral, crítica de la desmesura, consciencia de que, siendo el hombre todo extremos, cabe, no obstante, un compartimento ecuánime para con los otros miembros de la especie. En el plano social, en cambio, la aspiración a la justicia como equidad ha preferido diversos principios que Chaim Perelman reduce a seis:
1) A todos lo mismo
2) A cada cual según sus méritos
3) A cada cual según sus obras
4) A cada cual según sus necesidades
5) A cada uno según su rango
6) A cada uno según lo atribuido por la ley.
2. Para plantear el primer tema de discusión anunciado vale la pena detenerse en un interesante supuesto, que aparece ya en la Ética nicomaquea aristotélica; un supuesto en el cual no hace falta justicia: cuando los hombres son amigos. Esto quiere decir que la philía o la fraternidad está en cierto modo, como virtud moral propia de la persona humana, por encima de la justicia, más allá de la justicia.
Se podría añadir, para precisar esta idea, que la comunidad de los amigos fraternos tiene su base en la benevolencia, en la caridad, en la piedad, en la compasión, mientras que, en cambio, la justicia, en particular la justicia conmutativa, es elemento
fundamental o sustancial para la organización de una sociedad en la que se ha rebasado ya el marco psicosocial de la fraternidad, de la amistad entre iguales.
La distinción no es baladí, puesto que a pesar del tiempo transcurrido desde que las sociedades de nuestra cultura se organizaron políticamente como estados de derecho se sigue confundiendo, casi siempre aposta, a propósito, el valor moral personal, individual, de la filia o de la comprensión simpatética entre hermanos o parientes próximos con el valor ético-político de la justicia conmutativa. Esta confusión de planos ha conducido a comportamientos que pueden llegar a ser aberrantes en nuestras sociedades.
Pues en nombre de la philia, de la fraternidad, de la caridad o de la misericordia, el padre tenderá a defender al hijo y el amigo hará valer el mismo principio moral, que está más allá de la justicia, para defender al amigo contra los jueces.
El pensamiento moderno, al dar cuenta del paso de la antigua comunidad a la sociedad del estado-nación, ha tendido a identificar justicia con utilidad pública, de modo que, según esto, la auténtica justicia distributiva sería la derivación de aquello que se hace en conformidad con el interés de todos (o la mayoría de) los miembros de la sociedad, mientras que la justicia conmutativa, al dar prioridad también a la utilidad pública, obliga, por así decirlo, a poner entre paréntesis, cuando se ve una causa judicial, aquel otro valor moral derivado de la comunidad fraterna que estaba más allá de la justicia. Pero, consciente de la importancia que así cobra la justicia en la sociedad, el pensamiento moderno, desde Montesquieu, ha querido dejar bien clara la separación entre poder judicial, legislativo y ejecutivo.
Ahora bien, el hecho de que la ordenación jurídica vigente en los estados democráticos de derecho haya obligado a distinguir los planos y, por tanto, a poner entre paréntesis, en el lado de lo privado, aquellos valores morales que están más allá de la justicia no resuelve o liquida por completo, como es natural, la tensión entre el
comportamiento moral individual basado tal vez en el sentimiento de la fraternidad o de la caridad y la aplicación igualitaria, equitativa, de la justicia. La tensión entre valores morales que están más allá de la justicia y el ejercicio mismo de la justicia no ha cesado de crecer. Y eso se nota en la vida cotidiana. Hay que dar, por tanto, una explicación de esta tensión.
Primero debe tenerse en cuenta que el pensamiento moderno, en la cultura euroamericana, es heredero por igual de las tradiciones grecorromana y cristiana. El choque, cruce, complementación o fusión de estas dos tradiciones en el tema que nos ocupa ha tenido como consecuencia el que se mantuviera cierta tensión acerca de la primacía ético-político de los valores de la justicia (generalmente equiparados al equilibrio moral y a la equidad en la marco de la sociedad ampliada) y de la filia o de la caridad (generalmente equiparados a la amistad y la fraternidad en el marco de la familia ampliada o de la comunidad). Todavía actualmente, al tratar de la justicia (tanto en el sentido amplio como en el sentido más restringido de “tipo de organización estatal para la corrección de la injusticia”), la pareja amigo/enemigo suele acompañar las más de veces, para competir con ella, a las categorías definitorias de las instituciones judiciales que, en el mundo contemporáneo, suelen ser neutralidad/ecuanimidad/imparcialidad/objetividad.
Pero en segundo lugar hay que tener en cuenta otro dato histórico: la tradicional vinculación del sistema de justicia al poder económico, social o político, sobre todo en los países latinos, cosa que conlleva una persistente desconfianza en la justicia institucionalmente organizada y en los jueces en particular. Muestras de esa desconfianza inundan nuestra literatura desde el llamado Siglo de Oro. Tal vez la más tremenda de las burlas de la justicia sean aquellas palabras de Baltasar Gracián en en la crisis VI, dedicada al “estado del siglo”, en El criticón: “Este -respondió Quirón- es juez. Ya el nombre se equivoca con el vendedor del justo […] Ya los mismos que habían de acabar con los males son los que los conservan, porque viven de ellos. […] Mandó luego ahorcar, sin más apelación, un mosquito y que le hiciesen cuartos, porque había caído el desdichado en la red de la ley, pero a un elefante que las había atropellado todas, sin perdonar humanas ni divinas, le hizo una gran bonetada al pasar cargado de armas prohibidas, bocas de fuego, buenas lanzas, ganzúas, chuzones, y aún le dijo que, aunque estaba de ronda, si era servido, le irían acompañando todos sus ministros, hasta dejarle en su cueva”.
3. La consideración de que la virtud de la amistad está más allá de la justicia suele traducirse en nuestra sociedad en la afirmación (no siempre explícita pero casi siempre sentida) de que, en general, la amistad está por encima de la justicia.
El lenguaje administrativo corriente en los países latinos ha heredado, a veces en una forma zafia, aquella buena idea aristotélica de que donde hay philía, amistad
o fraternidad no es necesaria justicia, o sea, aplicación imparcial o neutra de las leyes.
En el marco privado de la pareja, la familia o la comunidad fraterna más o menos restringida, sigue estando aceptada una forma de resolución de conflictos entre los
humanos que permite considerar justas a personas bondadosas o caritativas sin necesidad de someterse a los tribunales de justicia.
Pero al mismo tiempo sigue siendo frecuente en nuestras sociedades la ampliación indiscriminada de esta convención sociocultural a otros planos de la vida pública. Así se dice muy a menudo en el lenguaje administrativo (que incluye los establecimientos de justicia): a los amigos todo; a los enemigos nada; y a los indiferentes la legislación vigente. Es importante destacar aquí que esta zafiedad no sólo se dice habitualmente sino que, además, se practica constantemente.Y más aún cuando se trata de administrar justicia.
Ocurre, pues, que lo que en origen fue una idea razonable (esta idea de que la filia y la fraternidad no necesitan de la justicia en la comunidad) ha acabado convirtiéndose, en nuestras sociedades, en una coartada peligrosa y hasta aberrante, la cual, sin embargo, cuenta con muchos defensores. No hay que sorprenderse demasiado del extraño camino seguido por aquella buena idea. Quien haya leído la parábola dostoievskiana del gran inquisidor estará al cabo de la calle en lo que hace a los resortes psicosociales que convierten un ideal en pura porquería.
Un ejemplo reciente de la vigencia de esta tensión entre justicia como equidad, en el plano jurídico-político, y valor moral de la amistad y de la fraternidad en el marco de la comunidad restringida es la inquietante atracción que ejerce sobre el espectador el planteamiento de Francis Coppola en El Padrino III. ¿No está esta atracción emparentada con la simpatía por el comunitarismo en una sociedad jurídico-política dominada por el sistema de partidos y que navega, entre la euforia y la dificultad, por “las gélidas aguas del cálculo egoísta”?
4. De hecho, la mayoría de las reglas y normas que hemos ido estableciendo en el ordenamiento jurídico de los estados modernos son en el fondo obstáculos limitadores de cierta tendencia, al parecer muy extendida, a favorecer a los nuestros, en nombre de la philía, de la fraternidad o de la caridad, por encima de lo que es justo: si la justicia es dar al otro lo que se le debe, la caridad (o la misericordia) es precisamente dar al otro más de lo que se debe. Pero el hecho de dar al amigo, en nombre de la fraternidad, más de lo que se debe será considerado generalmente por la mayoría de los que son tratados justamente, sólo como se debe, como si fuera un agravio comparativo.
Tal agravio puede ser muy grande o puede ser muy pequeño cualitativamente en una comunidad reducida, en el ágora de la ciudad-estado a la griega. Pero se convierte en un elemento diferenciador de gran importancia cuantitativa en nuestras sociedades contemporáneas, pues el trato preferencial dado a los que mandan (económica o
políticamente) por la administración de justicia, incluso antes de la fase decisoria, o sea, ya en la fase de instrucción de tal o cual causa, implica un uso tan discriminatorio de la misma como evidente para ciudadanos a los que se equipara a la hora de pagar impuestos.
En las sociedades actuales los vínculos de sangre y los lazos familiares van siendo sustituidos progresivamente por vínculos profesionales y por lazos políticos derivados de la pertenencia a un cuerpo profesional o a una asociación política. Es lógico que, siendo esto así, la afirmación de los valores morales que están más allá de la justicia se haya ido desplazando hacia la particular forma de “amistad” y de “fraternidad” interesada que son las corporaciones profesionales y los partidos políticos.
La justicia como equidad, la igualdad ante la ley, choque entonces con la defensa corporativa o política de los nuestros.
Esta defensa corporativa o política de los nuestros tiende a presentar en público como afirmación de valores morales que de hecho tendemos a considerar superiores al valor de la justicia: esto es, valores que no sólo están más allá de la justicia, sino que están por encima de la justicia. El consenso generalizado acerca del “hágase justicia igual para todos” (y “mejore el mundo”, naturalmente) se debilita entonces para exceptuar del mismo a los nuestros, o sea, a los colegas de la profesión o los comilitones del partido, por razones de “amistad” y de “farternidad”.
Estas actitudes partidistas o corporativas toman en la sociedad actual múltiples formas: desde la obstrucción de la justicia hasta la defensa cínica de la corrupción de los amigos del cuerpo o del partido. Un ejemplo reciente, tan llamativo como lacerante, de esto es la aptitud que ha adoptado una parte del aparato del PSOE en el llamado “caso GAL”, cuya forma más aberrante ha sido la carta de los “amigos socialistas” en defensa de Barrionuevo. Pero tampoco es este el único ejemplo. La misma valoración instrumental, politicista o corporativa, de la amistad por encima de la justicia se ha dado en la mayoría de los casos de corrupción en el uso de fondos públicos que han llegado en España hasta los tribunales.
Se puede concluir, por tanto, que la institucionalización de la justicia como equidad tiene que hacer frente ahora a dos obstáculos paralelos: el corporativismo de los jueces y el politicismo del sistema de partidos. Ambos obstáculos resultan particularmente peligrosos cuando, como suele ocurrir, se ven reforzados por la presencia al fondo -tan duramente denunciada por Gracián- de don Dinero y sus parientes.
¿Cómo sortear tales obstáculos?
5. Probablemente lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que, en efecto, los obstáculos son dos y en paralelo. Para lo cual tendríamos que ampliar la enseñanza antigua aquella de que el poder corrompe. Cierto, sí: el poder corrompe también a los que han sido nuestros amigos.
La segunda lección que se aprende una vez que se ha tomado conciencia de
que el poder corrompe también a los que han sido nuestros amigos es que no nos conviene aspirar a una sociedad tan justa que se considere a sí misma más allá de la justicia, o por encima de la justicia, mediante la afirmación, en una forma nueva, del valor de la amistad y de la fraternidad. Como argumentó muy plausiblemente Agnes Heller hace algunos años la utopía de la sociedad que está más allá de la justicia es, en las sociedades contemporáneas, mala utopía, utopía no-racional.
La utopía concreta y racional es siempre más humilde y dice algo así como que la aspiración a un concepto sociopolítico modesto e incompleto de justicia exige, en nuestras sociedades, una democracia que además de ser representativa sea participativa.
Hace algunos años el economista Serge-Christophe Kolm se preguntaba con intención y con razón: ¿son las elecciones por sí solas la democracia? Todo demócrata serio tiene que contestar negativamente a esta pregunta. Un concepto serio de democracia exige el establecimiento de unos cuantos principios acerca de la forma de concretar la soberanía popular, sobre el control de la actividad parlamentaria por los propios electores, sobre el uso democrático del referéndum, etc. Algunos de estos principios fueron enunciados ya por Kelsen en Esencia y valor de la democracia.
Suele decirse que la técnica jurídica contemporánea ha probado que en concreto aquellos principios kelsenianos pensados para garantizar el control del parlamento y detener las tendencias hacia la oligarquización de la política no son ahora, en este fin de siglo, enteramente practicables ya. Es posible que así sea. No sé de eso y, por tanto, me limitaré a curarme en salud. Pero estoy seguro de que conviene heredar aquel espíritu kelseniano: el del control desde abajo de la democracia representativa y su complementación con medidas favorecedoras de la participación de los ciudadanos en la cosa pública (dentro y fuera de los partidos). Principios así pueden seguir siendo de ayuda hoy en día para democratizar la democracia realmente existente, o sea, para corregir las desviaciones oligárquicas derivadas de la persitencia, en una forma nueva, de las constricciones económicas.
6. El asunto difícil -para concretar un poco más la vía de salida a los dos tipos de tensiones aquí abordadas- es cómo favorecer la independencia, la neutralidad y la imparcialidad del sistema judicial aquí y ahora, reconociendo que los jueces, siendo también ciudadanos, pueden ser independientes, neutrales e imparciales.
En la democracia realmente existente en que vivimos, en esta democracia en construcción, que es todavía una democracia demediada, la neutralidad e independencia de los jueces sigue exigiendo, claro está, tanto el reconocimiento del pluralismo político como el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural del estado como el reconocimiento del pluralismo social y judicial. Estos reconocimientos han llevado a propugnar en España la vinculación directa del poder judicial al parlamento mediante la elección en él de los miembros del consejo.
No creo que sea meterse en camisa de once varas opinar, también como ciudadano, sobre este punto. Pero por si acaso lo haré de la mano de un juez, que también opina como ciudadano, Joaquín Navarro, en cuyo libro reciente, Manos sucias. El poder contra la justicia, se afirma de la forma más rotunda que los acontecimientos de estos últimos meses muestran la insuficiencia del principio de elección parlamentaria de los vocales de procedencia judicial y del consejo del poder judicial, al ponerse nuevamente de manifiesto el vínculo entre corrupción, oligarquización de la política parlamentaria y tendencia a la obstrucción de la justicia.
Se dice a veces que la alternativa a la politización del poder judicial es el corporativismo de los jueces. Pero en que respecta a esta polémica sobre corporativismo y politización en el aparato judicial habría que intentar no dejarse coger por disyuntivas cerradas de esas que ponen delante de los ojos de las gentes sólo los paisajes, tan parecidos, de Guatemala y de Guatepeor. O sea, para empezar habría que intentar liberar al colectivo de los jueces en general y al Consejo del poder judicial en particular de las ataduras políticistas y corporativistas, al mismo tiempo. Tertium datur.
Después de argumentar que en las sociedades actuales no nos conviene socialmente poner los valores de la amistad y de la fraternidad por encima de la justicia, hay que decir también, para concluir, que la independencia, neutralidad e imparcialidad de los jueces no se cumplen en la práctica simplemente por afirmarlas. La independencia de la justicia ha sido y sigue siendo un ideal. Como lo es la neutralidad en la actividad real de las comunidades científicas.
No hay duda de que ideales así deben ser conservados precisamente por razones prácticas.
Pero también es evidente que no basta con postularlos. Cuanto más altos son los ideales postulados mayor es el riesgo de que choquen con la contradictoria realidad que somos los humanos (incluidos los jueces). Así es que los jueces, como los demás, han de probar en la práctica su independencia. Y para ello no hay más camino conocido que éste: establecer reglas de juego que garanticen la publicidad de las declaraciones y resoluciones de los jueces y posibilitar la crítica de estas declaraciones y resoluciones por parte de aquellos otros ciudadanos que tienen una formación científica y humanista parecida.