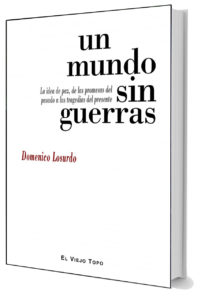Cuarenta años atrás, había en Inglaterra relativamente pocos estudiantes hindúes. Y era uso y costumbre afectar que eran solteros, aun cuando estuvieran casados. Los estudiantes de institutos y universidades en Inglaterra.
Son solteros, pues se considera que los estudios con incompatibles con la vida matrimonial. Nosotros teníamos esa tradición en los viejos buenos tiempos, cuando el estudiante era invariablemente conocido como un brahmachari[1].
Pero por la época a que me refiero, en la India se realizaban casamientos infantiles, costumbre desconocida en Inglaterra. Por consiguiente, los jóvenes hindúes que iban a estudiar allí, tenían vergüenza de confesar que estaban unidos por el vínculo matrimonial. Había también otra razón: que al saberlos casados, las jovencitas con quienes se relacionaban ya no admitían la posibilidad del galanteo. Galanteo que era más o menos inocente. Los propios padres incluso lo estimulaban, lo cual es lógico, pues cada joven ha de tener su pareja. Pero los jóvenes hindúes que llegaban a Inglaterra e iniciaban esas relaciones, muy naturales para los ingleses de su misma edad, daban origen a resultados desastrosos en numerosos casos. Vi que nuestra juventud sucumbía a la tentación y elegía la mentira y el engaño, a cambio de una compañía que, por inocente que fuese, era para ellos indeseable.
Yo también me contagié. No tuve el menor empacho en hacerme pasar por soltero, a pesar de ser casado y tener un hijo. Pero no me hacía feliz tener que simular y mentir. Solamente mis reservas y reticencias me impidieron sumergirme en lodos más densos. Por ser de pocas palabras, las muchachas inglesas no consideraban que valiera la pena entrar en conversación, ni salir conmigo.
Mi cobardía corría pareja con mi reserva. Era costumbre en las familias, como la que me hospedó en Ventnor, que la hija de la casa saliera a dar un paseo con el invitado. La hija de mis huéspedes me llevó a dar una vuelta por las hermosas colinas que rodean a Ventnor. Yo camino de prisa, pero la muchacha era más veloz aún y así, andando rápidamente, me arrastraba tras de sí, sin dejar de hablar. Yo contestaba a sus palabras con unos apagados “síes” y “noes”, o a lo sumo me extendía a un “sí, qué hermoso”. Ella revoloteaba como un pájaro, mientras que yo me iba preguntando cuándo podría regresar a casa…
Y así llegamos a la cumbre de un monte. A mi juicio, el problema era bajar. Sin embargo, a pesar de sus zapatos de tacón alto, la joven se lanzó ladera abajo como una flecha; yo, lleno de vergüenza, descendía con todo género de precauciones.
Cuando llegó abajo, me esperó, haciéndome alegres gestos con la mano, e incluso me ayudó a bajar el último tramo, arrastrándome literalmente de la mano. ¿Cómo era posible que yo fuera tan cobarde? Con las mayores dificultades y arrastrándome a veces por el suelo, conseguí llegar al final. Ella rió, divertida, gritó “¡bravo!” y me hizo avergonzar.
Pero no siempre lograba salir sano y salvo. Porque Dios quería librarme del cáncer de la falsedad y me ponía a prueba. En cierta ocasión fui a Brighton, otro lugar costero semejante a Ventnor. Eso fue antes de mi visita a Ventnor. Me encontré allí, en el hotel, con una viuda de recursos moderados. Era mi primer año de permanencia en Inglaterra. Los platos del menú estaban todos escritos en francés, lengua que yo no entendía. Me sentaba a la misma mesa que una vieja dama, que advirtió que yo era extranjero y me sentía desorientado. Inmediatamente acudió en mi ayuda.
—Usted es extranjero y parece estar perplejo —me dijo—. ¿Cómo no ha encargado nada de comer todavía?
Yo estaba deletreando el menú para preguntarle al mozo con qué ingredientes estaba hecho cada plato, cuando intervino la amable señora. Le di las gracias y al explicarle mis dificultades, le advertía que no podía saber qué platos eran vegetarianos, puesto que ignoraba el francés.
—Permítame que le ayude —sugirió—. Le leeré la carta, y aclararé los platos que puede comer.
Yo acepté su ayuda muy agradecido. Aquel fue el principio de una relación que maduró prontamente en una gran amistad, que se mantuvo durante mi permanencia en Inglaterra, e incluso después. La señora me dio su dirección en Londres y me invitó a cenar en su casa todos los domingos. En algunas ocasiones especiales también me invitaba a comer, ayudándome a vencer mi timidez, presentándome algunas jóvenes, con las cuales me inducía a conversar. Estas conversaciones eran más frecuentes con una joven que vivía con ella, y con frecuencia nos quedábamos solos. Al principio aquello me parecía muy penoso. No era capaz de iniciar una conversación, ni seguir la corriente con las bromas. Pero la joven me fue encarrilando. Comencé a aprender y a su debido tiempo empecé a desear que llegaran los domingos y a disfrutar de las conversaciones con la joven en cuestión.
Mi vieja amiga extendía sus redes sobre nosotros. Estaba interesada en nuestros encuentros. Posiblemente tenía sus planes sobre nosotros dos. Yo me sentía muy molesto. “¡Cómo me hubiera gustado haberle dicho a la buena mujer que estaba casado!, pensaba yo. De ese modo no habría soñado la posibilidad de comprometernos a su joven amiga y a mí. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para corregir un error y si declaro ahora la verdad, me ahorraré más angustias y sufrimientos”.
Y con esos pensamientos escribí una carta, concebida en los términos siguientes: “Desde que nos conocimos en Brighton ha sido usted muy bondadosa conmigo. Se ha preocupado usted de mí, como se preocupa una madre por su hijo. Sin duda piensa que debo casarme y con tal motivo me ha presentado a algunas jóvenes. Pero antes de que las cosas sigan adelante, debo confesarle que he sido indigno de su afecto. Apenas comencé a visitarla tenía la obligación de haberle dicho que soy casado. Yo sabía que los estudiantes indios en Inglaterra ocultan esta verdad, y seguí el mismo camino que los demás. Ahora comprendo que no debí proceder así. Debo agregar que me casé siendo un niño, y que tengo un hijo. Me duele haberle ocultado esto tanto tiempo. Pero estoy contento de que Dios me haya dado el valor necesario para decir la verdad. ¿Me perdonará usted? Le aseguro que no me he tomado libertad alguna con la joven que usted tuvo la bondad de presentarme. Sé cuáles son los límites. Usted, al ignorar que era casado, deseaba desde luego, que nos comprometiéramos. Por eso, a fin de que las cosas no vayan más allá, se me hace necesario decir la verdad.
“Si al recibo de la presente, usted considera que he sido indigno de su hospitalidad, le aseguro que lo comprenderé y no volveré a abusar de ella. De cualquier forma tengo para con usted una eterna deuda de gratitud, por sus muchas bondades y solicitud. Si después de esto usted no me rechaza y sigue considerándome digno de su hospitalidad —que yo me esforzaré en merecer— me sentiré muy dichoso de poder contar con su afecto”.
Ya puede suponerse el lector que no escribí semejante carta en un instante.
La hice y rehíce muchas veces. Pero al fin me descargó del peso que me agobiaba. Casi a vuelta de correo llegó respuesta, que decía así: “En mi poder su sincera carta. Ambas nos alegramos mucho de leerla y reímos cordialmente.
La falsedad de que usted se culpa a sí mismo es perdonable. Mi invitación sigue en pie y le esperamos el domingo próximo, deseosas de conocer detalles sobre su matrimonio infantil, así como para tener el placer de reírnos a sus expensas.
“¿Necesito asegurarle que nuestra amistad no queda afectada en lo más mínimo por este incidente?”.
Así me libré de la gangrena de la falsedad, y desde aquel instante, jamás vacilé en confesar mi estado civil, siempre que lo consideré conveniente.
Nota:
[1] Brahmachari es el que observa el brahmacharya, es decir, una completa abstinencia carnal.
Fuente: M. Gandhi. Capítulo 19 de su Autobiografía. La historia de mis experimentos con la verdad, publicada en 1927.