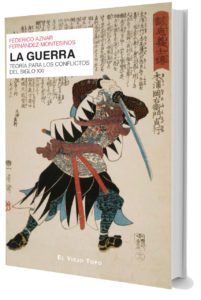Como se ha dicho varias veces en estas páginas, un grave problema para el Occidente colectivo, y en particular para la parte de él que se cobija a la sombra de la OTAN, es esa especie de autismo que lo caracteriza, a la barrera de incomunicabilidad que se erige constantemente entre el pensamiento (diplomático y estratégico) de la dirección y la realidad actual. Y hay un aspecto en particular que es significativamente problemático, la incapacidad de comprender las razones del enemigo. Desgraciadamente, la acción propagandística, que desde el principio se ha centrado en la deshumanización del enemigo, ha creado una especie de efecto boomerang, por el que las propias elites políticas occidentales se han convertido en víctimas, perdiendo de vista un aspecto fundamental.
Se trata incluso de un mecanismo mental clásico, en su previsibilidad: dado que hay que negar in nuce que el enemigo pueda tener razones, se acaba por desconocerlas y, en consecuencia, por no comprender el cómo y el porqué de sus acciones presentes y futuras.
En concreto, negarse a considerar el enfoque ruso ante el conflicto que lo enfrenta a Occidente se traduce en la incapacidad de evaluar y predecir correctamente cuáles podrían ser los próximos pasos. De hecho, no es casualidad que estas valoraciones oscilen constantemente entre extremos opuestos, que ven a Rusia ahora como una horda bárbara ansiosa por atacarnos, ahora como un país al borde del colapso.
La realidad, sin embargo, nos dice que las decisiones de Moscú responden a una lógica muy clara y precisa, que a su vez se remonta claramente a lo que los rusos consideran sus propios intereses estratégicos.
En particular, toda la historia del conflicto ucraniano, a partir de 2014, nos dice algunas cosas extremadamente significativas y obvias. A lo largo de estos años, Moscú se ha mostrado muy reticente a aventurarse en un conflicto que imaginaba mucho más desafiante –sobre todo desde el punto de vista geopolítico– que los vividos anteriormente contra la insurrección islamista en Chechenia y con Georgia. Pero, al mismo tiempo, cuando creyó que el nivel de amenaza percibido estaba a punto de superar un umbral peligroso, no dudó en intervenir militarmente.
Y esto nos dice dos cosas muy importantes. En primer lugar, que la cuestión fundamental no es qué piensa y/o quiere la OTAN, sino cómo se perciben sus acciones en Moscú. Y la segunda es que cuando la percepción supera un umbral de alarma, Moscú está lista para atacar primero.
Ahora bien, si consideramos desde esta perspectiva toda la agitación bélica que recorre Europa, y que no se compone sólo de charlas sino también de hechos concretos, debemos darnos cuenta de que –desde el punto de vista ruso– no es posible evitar tomárselo en serio. Y que, en consecuencia, es muy probable que si este estado de ánimo agresivo no disminuye, si por el contrario se traduce cada vez más en acciones selectivas, se llegue a un punto en el que la percepción de la amenaza sea tal que sugiera que el choque es inevitable. Y por lo tanto, lógicamente, Rusia se verá obligada a atacar antes de que las capacidades de la OTAN alcancen un umbral crítico, suficiente para preocuparla. En resumen, si Moscú se convenciera de que los países europeos realmente se están preparando para una guerra, no esperará hasta que estén realmente preparados para una guerra y atacará.
En este punto, también es necesario subrayar la importancia de la percepción en el ámbito occidental y particularmente en el europeo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente se ha visto envuelto en numerosas guerras, prácticamente todas ellas –a excepción de Corea– absolutamente asimétricas, llevadas a cabo proyectando sus fuerzas armadas a miles de kilómetros de distancia y sobre todo siendo siempre el sujeto atacante. Por tanto, el lanzamiento de la Operación Especial Militar Rusa en febrero de 2022 produjo una conmoción, porque por primera vez en casi ochenta años se produjo una situación exactamente contraria: la guerra vuelve a Europa, es una guerra simétrica y no somos nosotros quienes atacamos sino que somos atacados. Esto, repito, es la percepción de Europa occidental. A ese primer shock se sumó luego otro, cuando los líderes europeos se dieron cuenta de que Estados Unidos, después de haber desencadenado y avivado el conflicto, están a punto de retirarse, trasladando la carga a los aliados del viejo continente. Y es más, ciertamente no gastarían demasiado para defenderlos, en caso de que el conflicto se extendiera. En ese momento, entró en acción lo que yo llamo el síndrome de Hannibal[1], que los sumió en el pánico y los hundió en una loca carrera armamentista[2].
La posibilidad de una gran guerra convencional en territorio europeo, por tanto, no es ciencia ficción ni una hipótesis remota y, sin embargo, es probable que muchos actores en escena no la quieran realmente.
De hecho, estamos en un plano inclinado, que a su vez se vuelve cada vez más inclinado cuanto más avanzamos. Y es precisamente la inconsciencia con la que actúan las elites europeas el mayor motivo de preocupación hoy en día. Dado que, independientemente de las intenciones reales y de la plena conciencia, el escenario que se desarrolla contempla al menos concretamente esta posibilidad, puede ser un ejercicio útil tratar de pensar cómo se desarrollaría este conflicto, cuáles son los problemas con los que se encontraría la OTAN y, por tanto, qué resultados son previsibles.
Desde el punto de vista de la OTAN y la UE, los problemas a afrontar, en la perspectiva de un conflicto con Rusia, son numerosos, de diversa naturaleza y algunos simplemente insuperables.
Para empezar, por muchos esfuerzos de coordinación que se realicen, estamos hablando de 27/32 países diferentes, con diferentes fuerzas armadas, diferentes intereses estratégicos, diferentes fuerzas políticas, económicas e industriales. Esta fragmentación no es algo que pueda resolverse a corto plazo, mucho menos a la fuerza, y a falta de un liderazgo fuerte (el que Macron quisiera obtener para Francia, pero que ni él ni su país son capaces de ejercer) cada intento de homogeneización sólo puede pasar por un proceso de mediación, lento e inestable por naturaleza.
La transición a una economía de guerra, más allá del fácil entusiasmo con el que los líderes europeos se llenan la boca al respecto, es algo extremadamente complejo, que requiere mucho tiempo y considerables inversiones. Además, desarrollar un sistema industrial capaz de soportar las necesidades bélicas de un conflicto simétrico y de muy alto consumo requiere tanto una gran disponibilidad de energía como una adaptación infraestructural (redes de comunicación y sistemas de transporte, ante todo). Todas las cosas a las que los países europeos tienen poco acceso. Y a lo que no es fácil, ni rápido, encontrar una solución.
Otro aspecto fundamental, que muchas veces se olvida, es que la guerra tiene mucho que ver con la geografía. Rusia, a diferencia de Europa –y lo ha demostrado varias veces a lo largo de la historia– posee algo extremadamente relevante: una profundidad estratégica. Es decir, puede retirarse, ceder territorio al enemigo que avanza, sin correr el riesgo de quedarse sin más espacio hacia el que retirarse, consumiendo al mismo tiempo las fuerzas contrarias y alargando constantemente sus líneas logísticas y de suministro. Por el contrario, para los europeos cualquier retirada del frente significa el probable colapso de uno o más países. Además, en realidad Europa sólo tiene una gran barrera natural hacia el este, a saber, la cadena de los Cárpatos, que protege sin embargo el oeste de Rumanía y Hungría, pero que puede ser salvada tanto por el norte (a lo largo de la carretera Lviv-Varsovia-Berlín) como por el sur (a lo largo del eje Chisinau-Bucarest-Sofía).
Pero evidentemente los mayores problemas son los relacionados con el instrumento militar. Los ejércitos europeos son pequeños, están mal armados y prácticamente carecen de experiencia en combate. Esto es consecuencia de una doble estratificación, determinada a partir del final de la Guerra Fría, es decir, por un lado, la orientación hacia guerras cortas, asimétricas o largas pero de contraguerrilla, y siempre proyectadas a miles de kilómetros de distancia, y por el otro, la delegación al ejército estadounidense en relación con la protección máxima y de nivel superior.
El apoyo a Kiev durante los últimos dos años también ha revelado otros problemas, estructuralmente presentes en los ejércitos europeos. In primis, la escasez de municiones, que en el conflicto ucraniano ha demostrado ser un factor central y que obviamente tiene que ver directamente no sólo con las existencias, sino también con la producción industrial. Y en segundo lugar, pero no tanto, que los sistemas de armas occidentales –especialmente en el sector de los MBT y los tanques blindados– están en gran medida sobrevalorados y cuando se prueban con fuego se revelan pesados, delicados y de poca eficacia en combate.
El hecho de que los ejércitos occidentales se hayan centrado en gran medida en una (presunta) superioridad tecnológica ha mostrado todos los límites de tal enfoque, ya que la mayoría de los sistemas de armas utilizados son extremadamente caros, producidos en cantidades limitadas y con plazos de entrega medio-largos, sujetos a desgaste y que requieren mantenimiento especializado continuo. Y es más, ni siquiera son capaces de asegurar una ventaja decisiva en el campo de batalla.
Además, la sofisticación de los armamentos tiene un impacto negativo en otro de los aspectos problemáticos con los que tienen que lidiar las fuerzas armadas europeas. En efecto, la necesidad de desplegar un mayor número de militares no es sólo un problema de modificación de los sistemas de reclutamiento, sino también y sobre todo de formación. El uso de herramientas tecnológicamente sofisticadas presupone no sólo un mayor tiempo para aprender a utilizarlas, sino también una cantidad suficiente de instructores competentes y lugares para la formación. Lo cual, evidentemente, no se trata simplemente, por ejemplo, de conducir un carro o de utilizar un arma de fuego. La parte más compleja es la gestión del combate, por lo tanto la capacidad de utilizar sistemas de armas en condiciones de coordinación multinivel, entre diferentes unidades y con diferentes roles, etc. Todo ello extremadamente difícil de simular y a lo que incluso las maniobras periódicas de la OTAN sólo pueden responder de forma limitada; tanto porque se trata evidentemente de desfiles que se desarrollan en un contexto completamente desprovisto de los elementos de imprevisibilidad y peligro real que toda batalla conlleva, como porque todavía afectan a un número limitado de efectivos.
Por tanto, un aumento del personal militar europeo, a corto y medio plazo, no tendría un impacto significativo en las capacidades de combate. Obviamente sin considerar el factor psicológico, que en una guerra de desgaste de alta intensidad alcanza niveles considerables de estrés, especialmente para los reclutas que no están culturalmente preparados para la perspectiva de la guerra.
Según algunas estimaciones, para enfrentarse a Rusia, la OTAN debería desplegar al menos 300.000 hombres en las fronteras orientales. De ellos, se supone que al menos un tercio son soldados estadounidenses, pero esto dependerá en gran medida del resultado de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses y de lo que de ellas se derive. En cualquier caso, se trata de un frente muy largo, que va desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, aunque presumiblemente el grueso del mismo se concentraría en Polonia. Prácticamente ninguno de estos hombres tendría experiencia de combate en una guerra simétrica y con intenso fuego; sólo unas pocas decenas de miles podían presumir de experiencia en combate contra bandas guerrilleras.
Contra ellos, Rusia presumiblemente desplegaría no menos de 2 millones de hombres, de los cuales prácticamente la mitad fueron entrenados en el campo ucraniano.
Además, la disparidad en las capacidades de combate (como lo demuestra claramente el conflicto ucraniano) se refleja inmediatamente en la cantidad de pérdidas y la dificultad de reponerlas. Los ejércitos europeos pronto se encontrarían desplegando principalmente carne de cañón.
Y además, los ejércitos de la OTAN están estructurados en función de conflictos rápidos y de gran movilidad, aunque es razonable pensar que este posible conflicto tendría las mismas características que el que se libra en Ucrania, sólo que a una escala mucho mayor. Y esto, inevitablemente, aumentaría las dificultades para las fuerzas estructuradas sobre un modelo radicalmente diferente al que tendrán que afrontar.
Las fuerzas armadas de la OTAN probablemente sólo tengan una ventaja en lo que respecta a la aviación, ya que pueden disponer de un mayor número de aviones, especialmente de cuarta y quinta generación. Obviamente, la cuestión es si esta superioridad es suficiente o no para asegurar, si no exactamente el dominio del aire, al menos una capacidad de ataque eficaz. Las fuerzas armadas rusas ciertamente tienen excelentes sistemas antiaéreos y antimisiles, pero es probable que no sean estos los que marquen la diferencia, sino más bien el sector en el que el dominio ruso es bastante claro: los misiles y las bombas.
De hecho, la aviación de la OTAN, mucho más que superar las defensas rusas, debería preocuparse por poder despegar. Dado que la superioridad occidental es bien conocida, es razonable pensar que los rusos lanzarían primero una andanada de misiles hipersónicos contra las principales bases aéreas de la OTAN, que alcanzarían el objetivo en apenas unos minutos[3].
El sector de los misiles es sin duda uno de aquellos en los que Moscú podría aprovecharse más fácilmente para asegurarse una ventaja estratégica. Además de ser utilizable para paralizar la aviación occidental, de hecho, también podría usarse para atacar con precisión otros objetivos: rutas de comunicación, fábricas y depósitos de armas, centros de mando…
Además, Rusia puede presumir ahora de una sólida experiencia en el uso de drones de todo tipo, tanto para observación como de ataque, así como en el desarrollo de sistemas de contraste para este tipo de sistemas de armas, desde interferencias electrónicas hasta drones antidrones, pasando por las pequeñas unidades móviles recientemente creadas para interceptar y matar.
Según las evaluaciones de varios expertos militares, las fuerzas armadas de la OTAN tendrían presumiblemente (y basándose exclusivamente en su potencia de fuego) una posibilidad de resistencia de unos dos o tres meses. Es razonable pensar en un período más largo, digamos al menos seis meses, antes de poder estabilizar la fuente. Pero, obviamente, en ese punto la línea de batalla estaría dentro de los países europeos, con todo lo que esto implica tanto a nivel militar como moral y psicológico. Con toda probabilidad, los países bálticos serían ocupados, al igual que Moldavia, partes de Rumania y Polonia –incluida Varsovia. El nivel de devastación en la retaguardia sería impresionante y la supervivencia de las poblaciones estaría en gran riesgo.
Aunque un conflicto europeo que termine con una nueva derrota de la OTAN sonaría como una señal de alarma roja, para Estados Unidos todavía es muy poco probable que decidan salir al campo ellos mismos. De hecho, a diferencia de las dos guerras mundiales anteriores, en primer lugar, el enemigo ahora tiene un poderoso arsenal nuclear, con el que fácilmente podría causar un daño terrible a los propios EE.UU., y en segundo lugar, en este caso ya no sería una guerra dirigida a la expansión imperial, sino de una parte del conflicto más amplio en el que Washington se encuentra luchando para defenderla.
Como ya se dijo en el pasado, Estados Unidos sin Europa es sólo una gran isla, pero en el contexto geoestratégico en el que estamos pensando también es un peón prescindible. Por las mismas razones, es prácticamente imposible que Francia o Gran Bretaña (los únicos países europeos de la OTAN que las poseen) utilicen armas nucleares con fines defensivos. En ese caso, de hecho, ni siquiera se trataría de destrucción mutua asegurada, sino de la destrucción total de Europa.
Un conflicto convencional de esta escala, sin embargo, representaría una seria amenaza para una serie de bases absolutamente estratégicas para Estados Unidos, cuya relevancia va mucho más allá del teatro europeo. En particular, la de Ramstein en Alemania, y las de Sigonella y Niscemi. Es razonable pensar, por tanto, desde el momento en que se vislumbra una situación de tipo ucraniano (importantes pérdidas territoriales, dificultades de resistencia, fragilidad del equilibrio político interno…) que Washington maniobraría para congelar la situación antes de que esta ponga en riesgo los nudos más importantes de su red militar global.
Evidentemente, incluso independientemente de las pérdidas humanas y materiales, el grave riesgo de un posible conflicto de este tipo conduciría no sólo a la humillación de Europa, sino a su caída en una condición aún más acentuada de dependencia-sometimiento. Significaría destruir durante décadas cualquier posibilidad derecuperación, moral y política ante todo, pero no sólo. Por este motivo, es importante comprender plenamente cómo una tercera gran guerra en suelo europeo tendría consecuencias terribles para generaciones y, por tanto, es necesario hacer todo lo posible para evitarla. Impedir que los Strangeloves jueguen con fuego, antes de que el juego se salga de control y no sea demasiado tarde.
Strangelove es el nombre de un personaje de la película de Stanley Kubrick, de 1964, titulada “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb” (en España, “¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú”; en Hispanoamérica, “Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba”. Convencido de que los comunistas están
contaminando los Estados Unidos, un general ordena, en un acceso de locura, un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Su ayudante, el capitán Mandrake, trata de encontrar la fórmula para impedir el bombardeo. Por su parte, el Presidente de los EE.UU. se pone en contacto con Moscú para convencer al gobierno soviético de que el ataque no es más que un estúpido error. Mientras tanto, el asesor del Presidente, un antiguo científico nazi, el doctor Strangelove, confirma la existencia de la “Máquina del Juicio Final”, un dispositivo de represalia soviético capaz de acabar con la humanidad para siempre.
Notas
[1] Durante la Segunda Guerra Púnica, los ejércitos cartagineses de Aníbal, tras cruzar los Alpes, penetraron en la península italiana, provocando allí guerra y destrucción durante dieciséis años. Esto fue percibido por Roma como la mayor amenaza que jamás haya ocurrido, y el resultado fue un deseo de aniquilación hacia la potencia rival (Cartago fue luego arrasada) y un profundo replanteamiento del ejército romano.
[2] Como ya se ha examinado más detalladamente (ver “Desmentir la profecía”, Giubbe Rosse News en https://giubberossenews.it/2024/02/16/smentire-la-profezia/), el aumento del belicismo europeo, aunque probablemente no corresponda a un deseo real de hacer la guerra a Rusia, sino más bien a mostrarse dispuesto disuadir a Moscú, en realidad corre el riesgo de tener el efecto contrario, es decir, aparecer como una amenaza desde el punto de vista ruso y, en consecuencia, ser tomado en serio.
[3] Los misiles hipersónicos son prácticamente ininterceptables. Viajan a una velocidad de unas 9 veces la del sonido, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La posible maniobra de interceptación implica que el radar detecte el misil y transmita sus coordenadas al sistema antiaéreo (Patriot), luego el sistema Patriot tarda de cinco a siete minutos en entrar en funcionamiento. Un misil Zircon recorre aproximadamente 1.000 km en ese período de tiempo. Uno de los principales requisitos para la interceptación es la presencia de un campo de radar continuo, que permita detectar el objetivo desde el principio hasta el final del vuelo. Pero un radar siempre activo significa convertirlo en un objetivo identificado y localizado, que puede ser atacado con drones o bombas planeadoras.